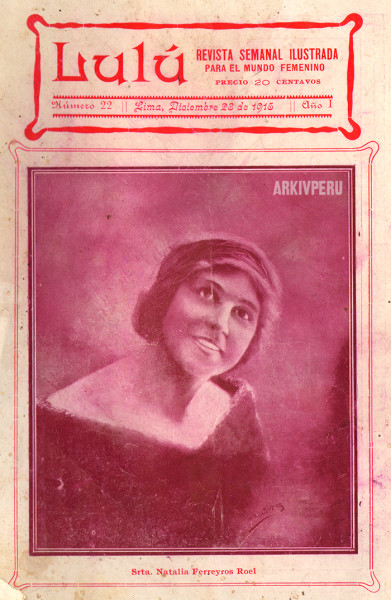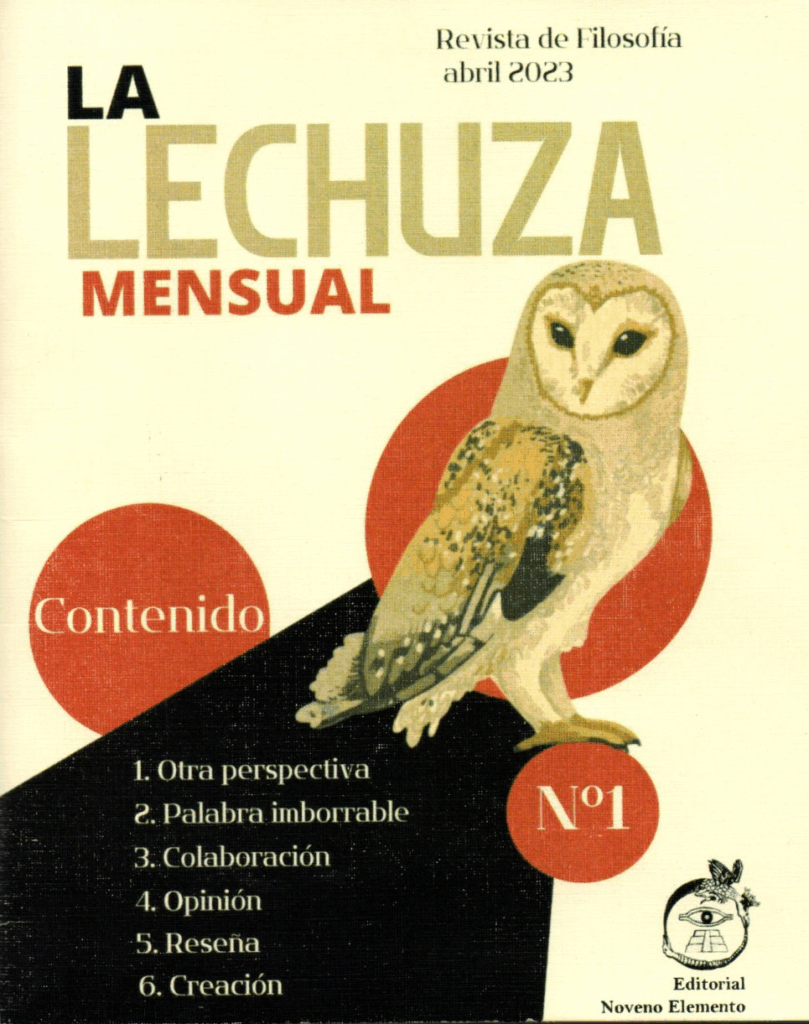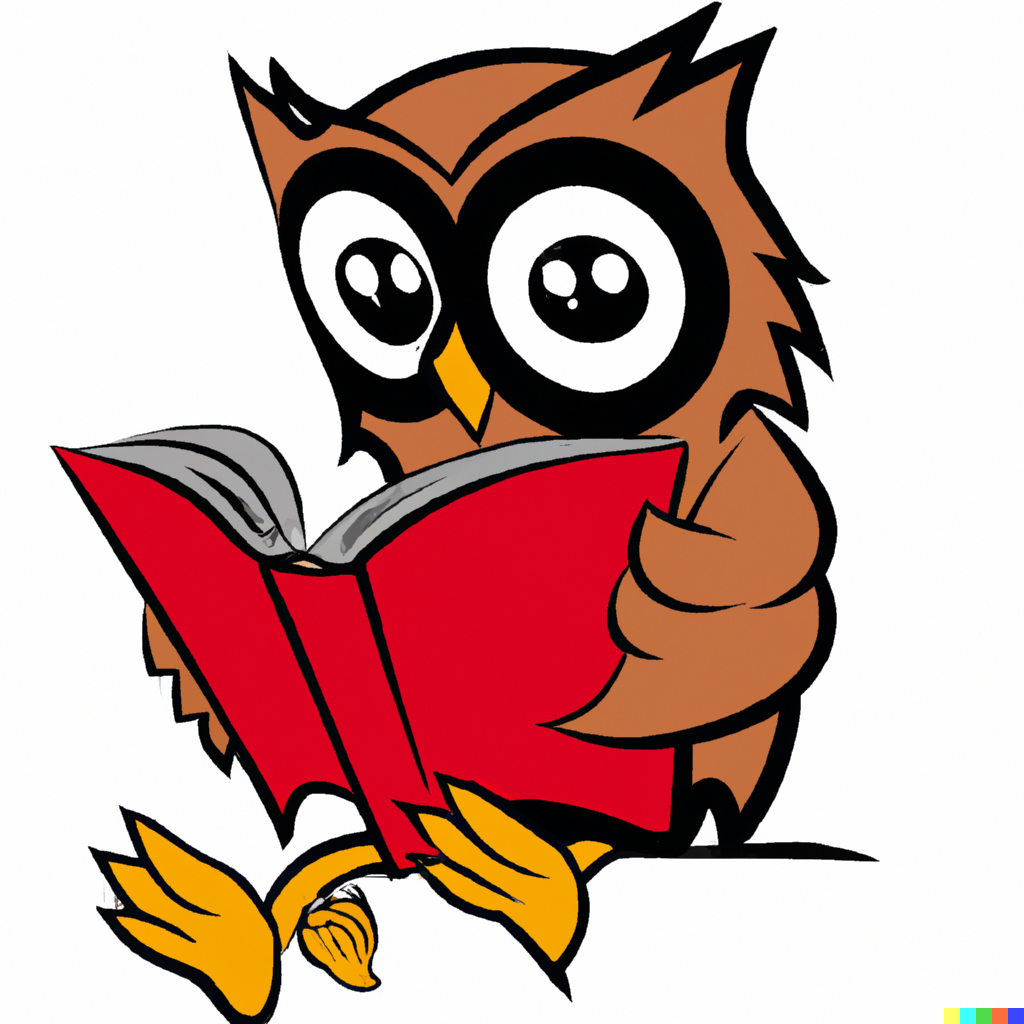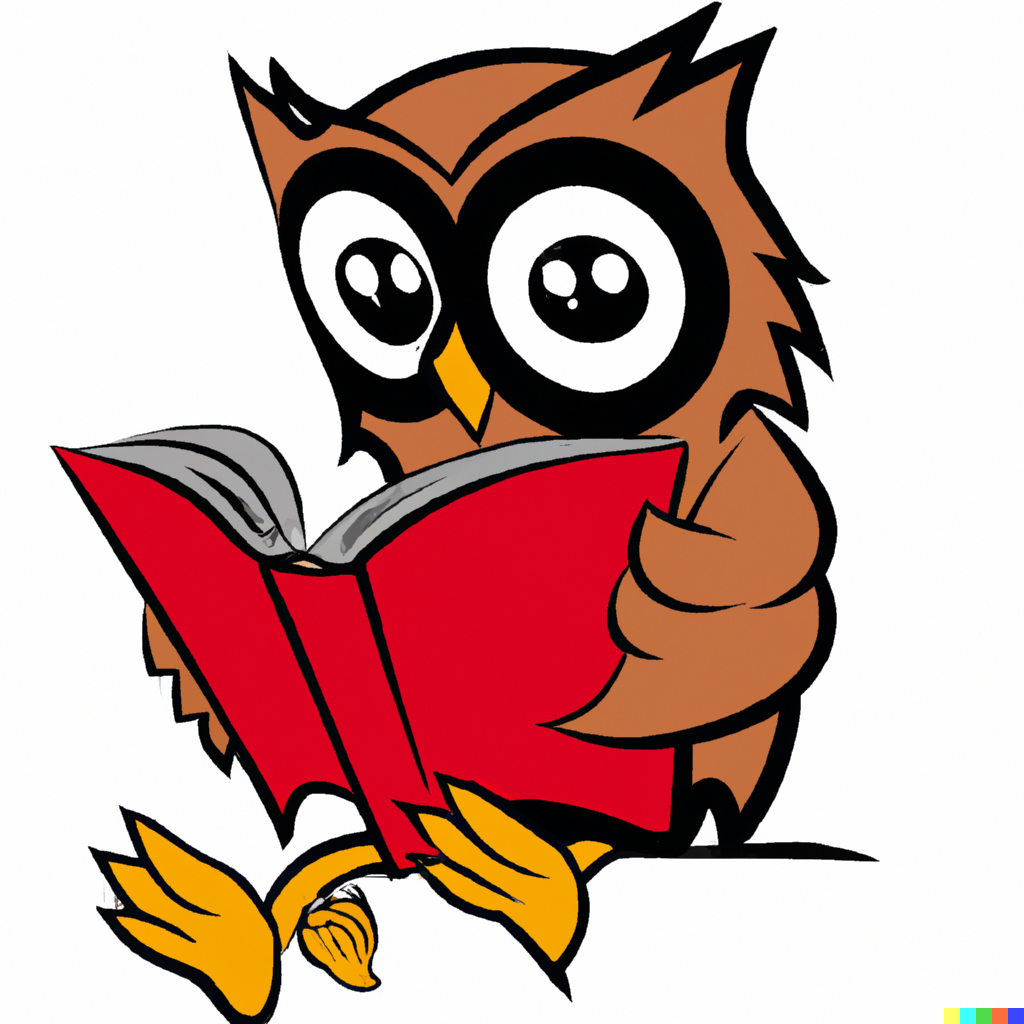
En lo que va del presente siglo, la historia andina se ha enriquecido con impresionantes hallazgos arqueológicos que están modificando el entendimiento sobre las sociedades prehispánicas. En lo particular, muchos de estos hallazgos nos refieren a actores sociales femeninos en las diversas etapas del proceso histórico. Pero su difusión en la opinión pública suele ser tan mínima, que solo se hace por empeño de los investigadores, que con suerte sus escuetas notas de prensa sobreviven al momento mismo del anuncio en la prensa, y ni que decir de su masificación en las aulas escolares, donde los hechos protagonizados por mujeres brillan por su ausencia, aún en las aulas dirigidas por maestras.
Tal vez el más mediático de los descubrimientos arqueológicos fue el de la Ciudad Sagrada de Caral, divulgado principalmente, a inicios de este siglo XXI. Pero, el posterior descubrimiento de “la dama de Áspero”, el entierro de elite más antiguo de Perú y uno de los más antiguos de América, entroncado con la historia de Caral, no solo no llegó a los titulares, sino que poco o nada de impacto experimentó en la Mass media. Sabemos que la sociedad peruana no es precisamente la más culta, pero con el caso de la historia de las mujeres, la actitud de indiferencia sigue el hilo conductor de las problemáticas de sus congéneres contemporáneas. Si la historia andina en sí es tremendamente invisibilizada desde los albores de la república, ¿cómo no sería así para el caso de las mujeres, doblemente marginadas de esta historia?
Hace aproximadamente 15,000 años, los hombres llegaron a América… un momento, ¿no llegó con ellos siquiera una mujer? Tal vez el dramaturgo Bertolt Brecht se haría esa pregunta. Los hallazgos arqueológicos han querido hacerle una chanza a esta afirmación, con el descubrimiento de un esqueleto femenino de más de 13,000 años en México. Esta adolescente murió ahogada y tal vez su banda de cazadores la buscó y nunca la hallaron como muchas de sus descendientes contemporáneas. En esa época no había aún ni desaparición física o simbólica de las mujeres…. Hombres mujeres y niños, en un mundo muy distinto donde los roles y clases sociales no habían sido adjudicados, luchaban colectivamente para sobrevivir adaptándose al medio que tenían frente a sí. De esa manera llegaron a zonas más bajas y llegaron al territorio peruano actual. Enfrentando un sinnúmero de problemas les sobrevivieron a los grandes animales y resistieron el cambio climático.
En 1976, un equipo de arqueólogos franceses encontró en Cerro Yugo, Cupisnique, la evidencia palpable de la especialización en las formas de caza, provocada por estos nuevos retos para adaptarse al medio andino. Los grupos humanos se acercaban a la boca de los ríos y con puntas de proyectil capturaban caballas y peces life. Muchos de esos proyectiles se habían encontrado a lo largo de los años, pero en este caso se trataba de un entierro humano con estos artefactos ofrendados a los difuntos. El hallazgo de “El hombre de Paijan”, forma parte de la data de cualquier clase de nivel escolar o preuniversitaria, ¡pero resulta que de los que fueron enterrados, la mayor era una mujer adulta!!! . Solo en escasas ocasiones se refieren al hallazgo como la “pareja” de Paijan, entierro de más de 10,000 años de antigüedad, el más antiguo en la historia andina.
Pero este, no es el único hallazgo de una mujer andina invisibilizada. Recientemente, arqueólogos norteamericanos hallaron en Puno el entierro de una mujer cazadora… ¿mujer… y cazadora?.
Este equipo pone en cuestión la idea de la división natural del trabajo, que era defendida más que como una especialización, una asignación anacrónica de roles. Nos interesa en particular el hallazgo, ya que en una época distinta y de lucha por el empoderamiento de las mujeres, no haya habido una defensa más cerrada de la memoria histórica por parte del activismo, tal vez por agendas contemporáneas sin duda importantes, pero que no deben mermar la lucha general de la recuperación de la memoria histórica femenina, defendida aisladamente por algunas arqueólogas e historiadoras interesadas en el tema.
En ese mismo tiempo, los seres humanos en los andes más norteños dedicaban sus esfuerzos a la adaptación de un sinnúmero de plantas que hoy son de nuestra dieta diaria. Sin duda que el denominado “Hombre” de Nanchoc domesticó plantas con estrategias de supervivencia que las mujeres descubrían en su largo desafío de desarrollar medios de subsistencia, como parte activa de la sociedad, y que vinieron a dar la domesticación de plantas como la yuca el maní y varios tipos de frejoles, que son parte de nuestra dieta gracias a sus logros.
Luego de la Revolución neolítica andina y con el surgimiento de la complejidad social, los grupos humanos conforman clases sociales, cuyas más claras evidencias las vemos en los templos monumentales que se erigen en el mundo andino. Dentro de estos monumentos se encuentran las tumbas de la elite que gobierna, que se autoproclama con poderes especiales brindados por los dioses. La aparición de los sacerdotes, y, porque no, sacerdotisas, coincide con el orden social establecido por estos. En el Perú a escasos metros de la playa se construye un centro ceremonial de más de 5,000 años en Áspero. En el 2017 el equipo de Ruth Shady informa al mundo del hallazgo de una tumba de una mujer ataviada con esplendidas ropas para la época y un número importante de ofrendas, incluyendo unos prendedores para los mantos conocidos como tupus. Es la señal que esta mujer no es un miembro más de la sociedad sino una dirigente. El equipo de arqueólogos le denomina “Dama” de Áspero. El termino Dama y su contraparte, caballero son términos de distinción social creados dentro de las sociedades jerárquicas, pero con una ubicación de roles de género incluido en ellos. Es decir que, si bien encierra una misma posición social, asigna a las mujeres de esa condición social un rol de tan solo las familiares de los poderosos, adscritas al espacio privado. Es por esa razón que para los que estamos conscientes de ese “pequeño” detalle, no estamos tan seguros que describa a las mujeres andinas de la elite, encontradas en diversas etapas de la sociedad prehispánica. Más cercano al rango social, grado de especialización y ubicación en la política que estas representan sería el termino de Señora, que solo en ciertas ocasiones ha sido utilizado para designar a estas mujeres con signos de poder religioso y político.
Como muchos de los descubrimientos arqueológicos, el impacto en los medios de comunicación fue bastante leve. Casi inmediatamente fue eclipsado por sucesos políticos y de la farándula, que el público en general siempre les presta más atención y “venden”. Ciertos maestros y maestras incorporaron la información en la unidad didáctica respectiva, pero la gran mayoría o desconoce su existencia o simplemente no le dieron importancia. Esto hace que la reproducción del conocimiento en los estudiantes sea imposible, y rápidamente haya quedado en el olvido de la opinión pública. A cinco años del descubrimiento podemos decir que la invisibilización ha sido consumada. Sea o no la intención de los productores culturales y maestros, La Señora de Áspero ha vuelto a ser enterrada simbólicamente.
Peor suerte ha tenido el hallazgo ubicado temporalmente en la siguiente etapa de nuestra historia andina, el periodo formativo. Entre 1,200 a 900 antes de Cristo, una mujer fue enterrada con ricos adornos personales como orejeras y aretes de oro macizo. El equipo liderado por Yuki Seji y por sus pares sanmarquinos reveló el hallazgo hecho en el 2009 de la denominada “Dama” de Pacopampa. Como es conocido por los arqueólogos, el lugar donde fue enterrada revela la importancia social y política de esta mujer, pero como el caso de su colega más antigua el entierro simbólico se perpetró en los medios de comunicación y en la escuela. Una diferencia si cabe precisar, el rescate del descubrimiento en la nueva edición del libro de la Doctora Sara Beatriz Guardia, Mujeres: el otro lado de la historia, catedrática principal de esta casa de estudios. En ese libro se hace una recuperación de información de algunos de los hallazgos arqueológicos mencionados en este estudio. Con el prestigio de la Doctora Guardia y su importante libro, esperemos que al menos las consumidoras de sus trabajos estén al tanto de estos notables descubrimientos.
La sociedad Moche ha sido favorecida con la atención pública por los espectaculares hallazgos de tumbas en Huaca rajada terminando el siglo pasado, aunque no tanto como uno podría esperar, o más realistamente, desear. Es así que el retorno mediático del Señor de Sipán, con todos los honores de un Jefe de Estado, años después, prácticamente pasó desapercibido para la mayoría de peruanos. No corrió esa misma suerte los descubrimientos hechos por el equipo de Christopher Donnan en San José del Moro poco después. Ni el Estado ni los medios hicieron eco de la resonancia que tuvo en los medios arqueológicos dicho descubrimiento. Se trataba del hallazgo del fascinante personaje representado en cerámica, en medio de la escena, de la sacerdotisa del cáliz con sangre. En esta un poderos Señor recibe una copa de sangre que la bebe, traída por un personaje de largas trenzas. La tumba intacta de una y más de estas mujeres con la copa dibujada frecuentemente en la cerámica moche, hizo que estas fueran denominadas las sacerdotisas de San José del Moro. Formar parte de los más excelsos rituales de la sociedad, que ubican en una condición notable a estas mujeres. Este y otros descubrimientos aleatorios han despejado muchas dudas y han abierto más preguntas sobre esta sociedad norteña que desapareció en medio de las más devastadoras lluvias torrenciales que los pobladores de la Costa hayan soportado. Pero en sus etapas mas tardías, no solo hay mujeres en los ritos principales que dirige la elite en el poder, sino al menos una mujer gobernante. Una sociedad que no estaba dispuesta a sucumbir sin hacer nada, confiaba su suerte a la denominada “Dama” de Cao. El equipo de Regulo Franco reveló en el 2006 el hallazgo de una tumba de elite con objetos de oro aleaciones y plata pura con el más rico y fino trabajo de orfebrería. Pero, la confirmación de los antropólogos físicos hacía más resaltante el hallazgo, se trataba de una mujer gobernante.
Para el año del descubrimiento poco se conocía de las mujeres andinas incursionando en el poder. Solo existían las referencias etnohistóricas de épocas muy tardías que trataremos al final del estudio. Cada vez más frecuentemente se tocaba el tema de la participación de las mujeres entre arqueólogos y las primeras arqueólogas feministas, pero en los medios y en la escuela los imaginarios concordaban con los viejos esquemas de décadas atrás.
Ubicándonos ya en el periodo Horizonte medio, un conjunto de Señoras del más alto nivel social de la sociedad Wari ayacuchana fueron enterradas en el denominado Castillo de Huarmey. El equipo de arqueólogos dirigido por Milosz Gierz pudo desenterrar una de las pocas tumbas intactas de esta sociedad, con todo el lujoso ajuar funerario de joyas trabajadas finamente y cerámica de la más vistosa, que indicaban su posición en la sociedad. Decenas de mujeres de la elite wari tuvieron su última morada en un lugar muy distante de donde ellas provenían. La importancia de este hallazgo provocó una serie de especiales en revistas científicas como National Geographic. El MALI montó una exhibición de los objetos encontrados gratuita con poca resonancia en los medios. Algunos centros educativos de la capital enviaron a sus alumnos a la exposición, contándose en cientos los visitantes, en un universo de miles. Si bien es cierto que la exposición tuvo mayor impacto, solo fue flor de un día o de un mes. Era una sorpresa que la sociedad ayacuchana tan mentada por sus conquistas militares, envíe como sus “pretoras” a las mujeres de su elite. El descubrimiento ponía en evidencia los prejuicios que durante años dominaban gran parte del mundo científico acerca de la participación política de las mujeres andinas.
Mientras tanto en medio del desierto, un oasis lambayecano iba a dar más respuestas y preguntas sobre el tema en mención. Chotuna Chornancap había sido la morada final de una poderosa sacerdotisa. Quien sabe si era del linaje de sus colegas de su pasado reciente. Pero ésta en su espectacular ajuar funerario, representaba simbólicamente el nexo entre el mundo político y el ritual, como en los viejos tiempos moche… El equipo de Alva encontraba la prueba que las mujeres gobernantes en el mundo andino no eran una simple anomalía. Las complejas sociedades andinas nos daban muestras que se presentan conflictos sociales donde perfectamente pueden participar las mujeres en todos los niveles organizativos en la construcción de un Estado.
Si bien es cierto la historia inca ha sido curiosamente más descifrada de la escritura española que excavada, la etnohistoria recalaba en las mujeres de elites vencidas que formaban parte de las estructuras del poder imperial. Si bien en un rango secundario, por su condición de nobleza vencida o sometida, las curacas de ciertos pueblos implicaban el respeto a las tradiciones políticas de los pueblos incorporados, como estrategia de aproximación no violenta de las elites incas. Tampoco no eran pocos los casos en que los gobernantes incas tomaban de parejas en un concubinato real a las mujeres de las elites provinciales, pero dentro de su corte solo existía un acendrado machismo.
Tal vez la primera lección de nuestros “roles” en la sociedad en la escuela primaria, son los relatos de Manco Capac y Mama Ocllo, donde la consabida hija del sol hace un largo viaje para enseñarles a las mujeres sus labores en esa suerte de espacio privado andino.
Mientras ella está bordando en nuestras cabecitas infantiles, las esposas de los hermanos Ayar, en un relato más contemporáneo a los tiempos incas participan inclusive en la guerra.
En 1995, el investigador Johan Reinhard ocupó las páginas de la prensa, tal vez por el morbo que representaba el hallazgo de una adolescente sacrificada en el nevado de Ampato a los Apus. Esta fue la primera mujer encontrada contemporáneamente que recibió la denominación de dama. Ya que nunca se pensó que esta joven era parte de los gobernantes incas, nos permite reiterar nuestra idea del uso excluyente del término.
Es curioso que uno de los primeros contactos de los españoles con la población inca, haya sido con miembros de la elite curacal de los tallanes de Piura, cuyo curacazgo estaba al mando de las capullanas, y que estos hayan sido el nexo para el inicio de una poderosa alianza con los pueblos sometidos para lograr la destrucción del imperio. También lo es que haya sido decisiva la participación de la Señora de los huaylas Contarhuacho para cerrar este ciclo autóctono de la historia andina. También lo es que Pizarro haya llevado la alianza con ese pueblo al nivel de enlazarse con la hija de esta curaca, Ines Huaylas Quispe Siza, y que ella haya pedido que asesinen a su media hermana Azarpay en medio de este juego de tronos inca. Pero es más curioso aún, que, en la historia oficial preparada por los hijos de los vencedores, solo aparezcan las mujeres como sollozantes esposas dispuestas a suicidarse por la muerte de Atao Huallpa y que no hayan intentado nada más para evitar la humillación a la que estaban siendo sometidas. Quizás tendrán que pasar muchas generaciones para que, en el país de las impunidades, de las desapariciones en medio de la violencia política, de las esterilizaciones forzadas, la historia de las mujeres andinas se ubique en el sitio que le corresponde.
Juan Rodríguez
Juan Rodríguez es licenciado en educación, profesor de Historia (UNMSM), maestrista en historia (UNMSM). Ha publicado investigaciones de la guerra del pacifico. Entre ellas: “La participación de las mujeres en la guerra del Pacífico” en Mujeres de armas tomar MINDEF 2021 y “Participación de las mujeres y el pueblo amazonense en la guerra de independencia” en La expedición libertadora IEP 2021, ponente y participante en los cafés filosóficos del Buho Rojo.