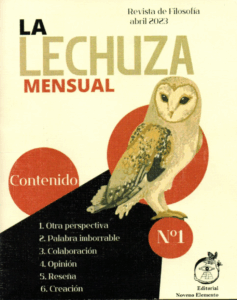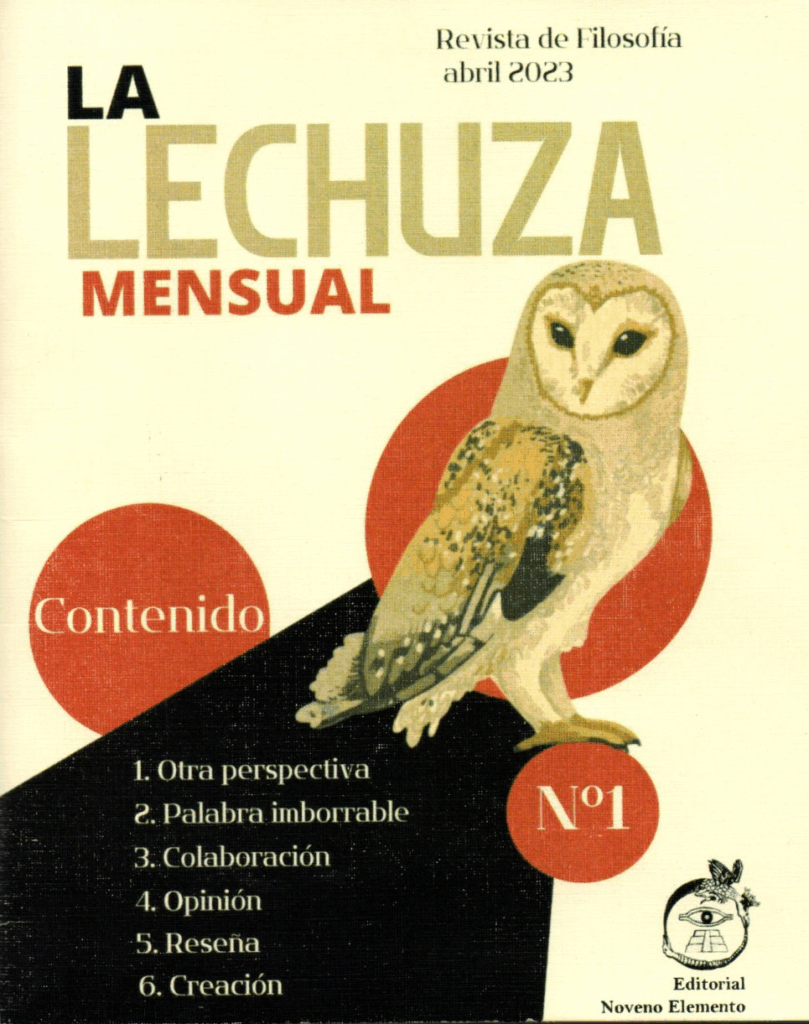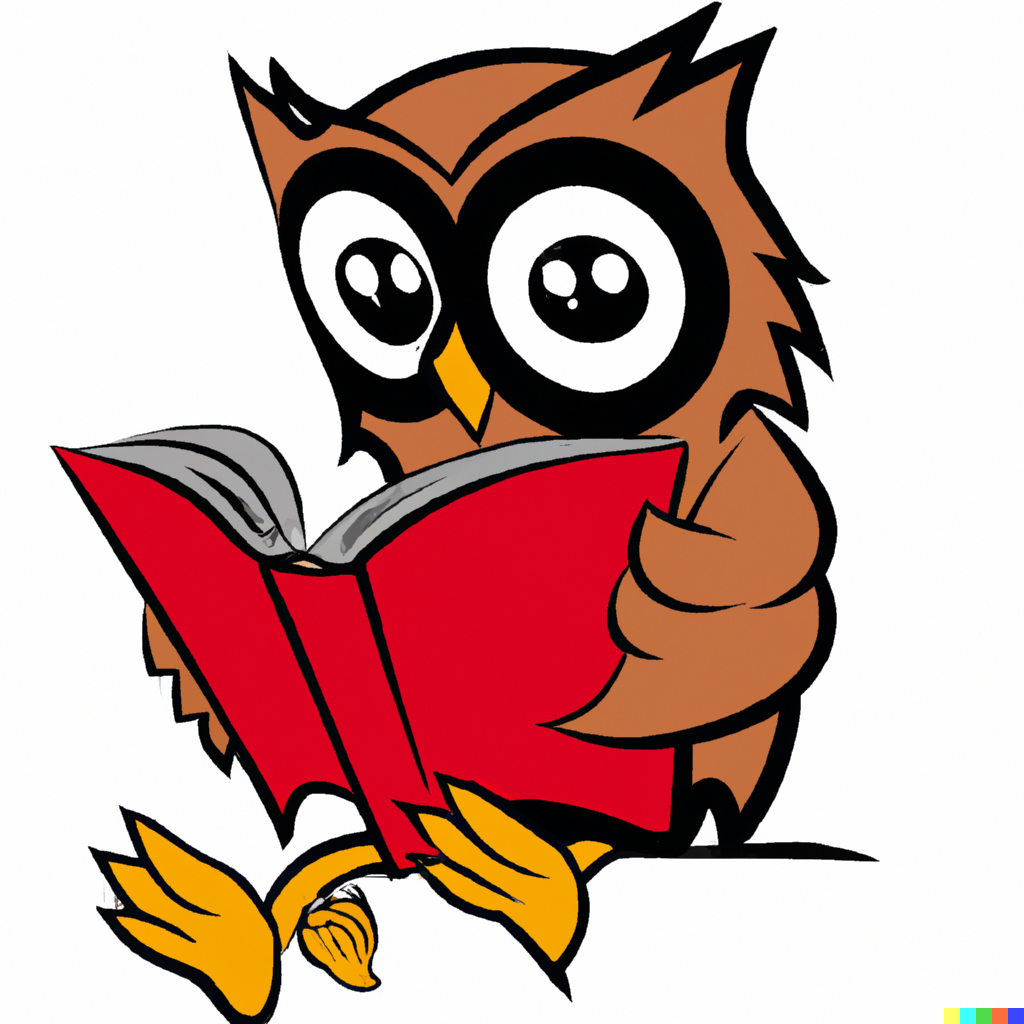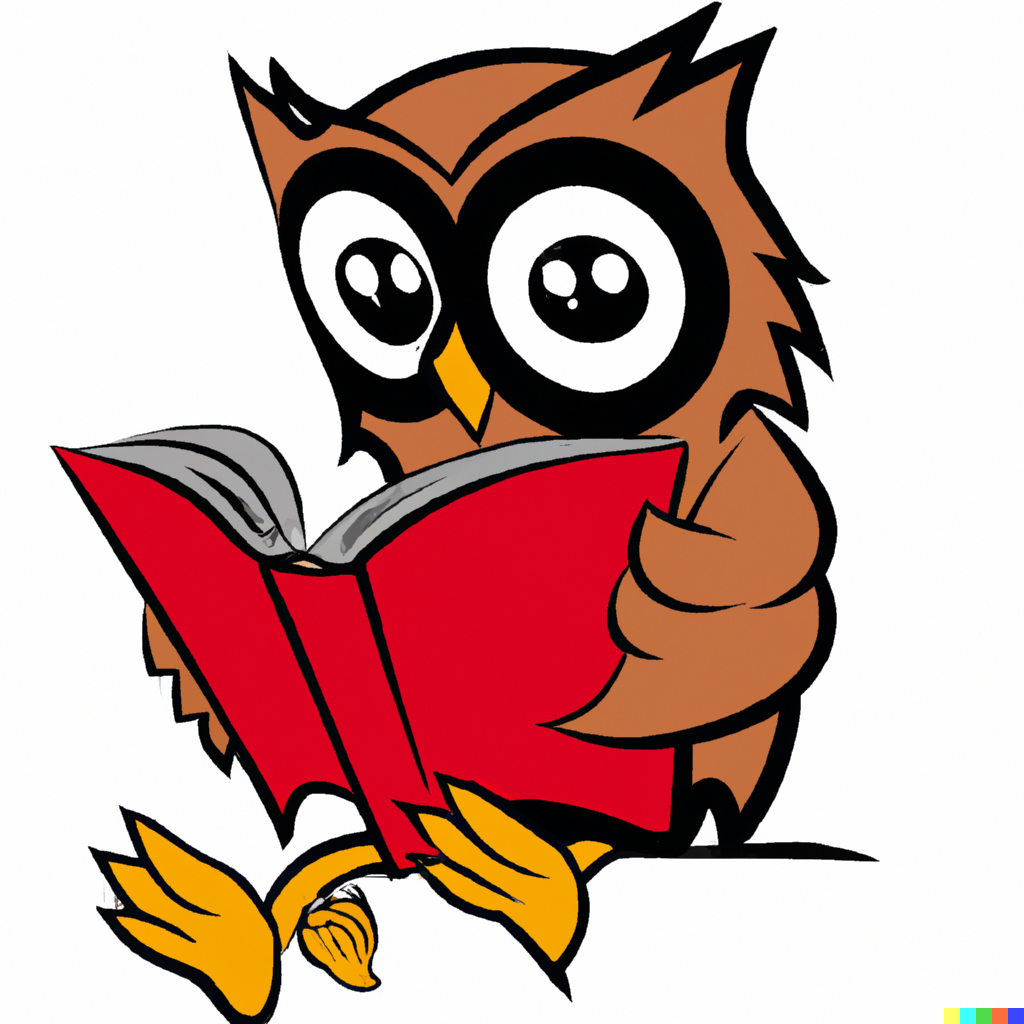
De los libros de la Biblioteca del Búho, que atesora y cuida, publicamos uno de los fragmentos más vivos y cruentos de la obra Todas las sangres (Biblioteca Peruana). José María Arguedas (1911-1969) fue un laudable escritor que dedicó muy buena parte de su vida a retratar un Perú invisible e ignorado. Pág. 71:
«FUE DESPUÉS de la celebración de la primera siembre en los andenes nuevos que Rendón Willka decidió viajar a Lima. Había desempeñado dos cargos religiosos menores y obtenido el derecho a ser quinto regidor. Era el mozo que dirigía los trabajos comunales de la juventud, tanto en Lahuaymarca como en los que debían cumplir, por fuerza, en la villa de los señores, pero no bajaba a San Pedro, por acuerdo de los varayok’, en estos casos.
Después que los vecinos lo expulsaron de la escuela, él siguió deletreando en su librito escolar; no dejó de escribir con un lápiz las mismas frases y aún logró agregar otras palabras del castellano que aprendió después.
Cuando ya era casi un mozo, un wayna, su padre había decidido enviarlo a la escuela pública de San Pedro. Fue el primer indio que se matriculó en la escuela de los vecinos.
—En eso nos diferenciamos de los indios. Si aprenden a leer: ¿Qué no querrán hacer después y pedir esos animales? —dijo en un cabildo el propio alcalde.
—Los indios no deben tener escuela —sentenció el viejo señor.
Y no se discutió más el asunto. La palabra de Aragón de Peralta se cumplía en el distrito.
Por eso, el director de la escuela de San Pedro fue a consultar con el viejo señor si debía matricular al ya mozo Demetrio Rendón Willka, en la sección «Preparatoria».
—Si ya es mozo, admítalo. Los chicos lo harán correr. Aunque son porfiados estos indios no soportarán las burlas de nuestros hijos. ¿No sabe usted que los niños son más crueles que los grandes, cuando quieren fregar o martirizar a los débiles?
—Bien, señor —asintió el maestro.
El padre de Rendón Willka agradeció al maestro por la admisión de su hijo en la escuela; le dijo que en ese mismo instante un comunero descargaba en la casa del director dos sacos de papas y otro de trigo y que los aceptara como humilde obsequio de su nuevo alumno. Los estudiantes se asombraron de ver a un indio grande con un silabario en la mano y una bolsa para cuadernos, como la de los más pequeños escolares; sobre los cuadernos asomaba el marco de madera de un pizarrín. Y era eso lo más sobresaliente: debajo de la bolsa escolar, el indio llevaba otra, hinchada de maíz tostado, de mote, de cecina y trozos de queso.
Lo usual era que los comuneros llevaran su fiambre en una pequeña manta de lana tejida. Demetrio fue presentado aun en ese detalle como un «escolero». Habían tejido para él una bolsa, algo semejante a las de coca de los indios mayores, pero más alargada y con una cinta que servía para que el primer estudiante de la comunidad se terciaria al hombro esa nueva prenda escolar indígena.
Demetrio tenía que caminar diez kilómetros, todos los días, de Lahuaymarca a San Pedro.
El maestro, agradecido por el obsequio, iba a pedir a los niños que fueran «considerados» con el joven indio.
Pero vio a éste sentado en el poyo, entre los más pequeños, que lo miraban preocupados o miedosos y no despectivos. Sólo los más grandes se precipitaron a observarlo. Demetrio permaneció sentado, contemplando a los señoritos con expresión tierna y – sumisa en el rostro, pero enérgica e inquebrantablemente resuelta en la actitud. Era evidente que nadie lo haría moverse de su sitio.
—¿Qué miran? —preguntó indignado el maestro. Él era de una provincia lejana.
—Es un indio —dijo Pancorvo , alumno de último año.
—¿Nunca habías visto otro? —le preguntó el maestro.
—En la escuela no. Va a apestar.
—No huele a nada, señor —exclamó el pequeño que estaba sentado junto a Demetrio.
—En cambio, acaso tú, Pancorvo, hueles —dijo el maestro.
—Será pues, pero no a indio. Demetrio era mucho mayor que ese Pancorvo.
Sin levantarse, el mozo comunero le obsequió al pequeño que lo defendió una monera de oro, un quinto de libra que tenía guardado en una bolsita color de arco iris.
—Para que juegues pues, niñito — dijo.
Todos los muchachos se reunieron más estrechamente junto a Demetrio. El pequeño, un De la Torre, no se decidía a recibir la moneda. Demetrio lo puso en una de las manos del niño e hizo que cerrar los ojos hasta forma un puño.
—¡Quinto! ¡Bonito! —dijo en castellano.
—¡Ya! A sus sitios —ordenó el maestro, aprovechando el desconcierto de Pancorvo y de sus camaradas.
Los alumnos obedecieron en silencio, pero observaban con frecuencia a Demetrio que, con la ayuda de su amigo recién conquistado, pronunciaba las letras en voz alta, como todos.
Pocas semanas después, bien aleccionados por sus padres los estudiantes mayores empezaron a hostilizar al indio, especialmente durante los recreos. Cierta mañana, ya en el mes de septiembre, lo rodearon varios de éstos.
—¿Y para mí no tienes un «quinto», oye, Willka? Eres bestia. Mira, tan viejote y en «Silabario» —le dijo uno de ellos.
—Lee en quechua, animal. ¿No ves que no sabes castellano? «A, Bi, Ci…» Se dice Be, Ce.
—La boca del indio no puede —le dijo otro.
Demetrio se sentaba bajo un triste arbolito de lambras que, incríblemente había logrado crecer en una esquina del patio de recreo, defendido por un muro de piedras y barro que los niños de segundo grado levantaron el año anterior, en noviembre. Se sentaba sobre el muro y formaba pareja con el árbol, que había vencido la furia del sol, de los escolares más avanzados y destructores, y de las heladas.
—A, Bi, Ci, Chi, Di, Ifi… —le gritaron en coro, varios muchachos.
Se reían delante de él. Pero Demetrio no les oía. Entonces, un Brañes, le sacó del bolso el pizarrín; lo arrojó al suelo y lo destrozó a pisotones. Demetrio no hizo sino apretar los músculos de su rostro.
—¡Maricón! ¡Cobarde! ¡Indio! — vociferaba el Brañes, un niño como de 14 años.
Demetrio se puso de pie, Y Brañes iba a huir, porque la sombra del indio se levantó de repente sobre su cabeza. Pero Demetrio sin mirar al crío del señor, se dirigió hacia el salón de clases, vacío. Se sentó en el sitio del poyo que le correspondía. El director había visto a Brañes desde la puerta lateral del salón, pero no intervino. Tenía miedo al viejo señor y al vecindario. Él era oriundo de un pueblo lejano y no tenía título pedagógico.
Demetrio permaneció solo, un rato en el salón vacío, sin carpetas ni cuadros históricos, ni mapas. Vio aparecer a su amigo De la Torre acompañado de dos pequeños. Se le acercaron a paso rápido. Gallegos, el mayor de los tres, depositó sobre las rodillas de Demetrio el marco roto del pizarrón.
—¡Demetrio! ¡Demetrio! —le dijo.
El indio acarició con el más profundo respeto las pequeñas manos del niño
—Te queremos —le dijo «su amigo», y se sentó junto a él.
Se le aproximó todo lo que pudo; luego le estrechó uno de los brazos y puso su cara sobre la camisa de bayeta del indio.
«Si, si huele, pero no como mi casa, como las medias de mi padre cuando se las quita de noche. ¡Eso sí, apesta! Demetrio huele de otro modo.
¡Pobrecito, tan grande! Y no quiso pegarle al Brañes ¡El corazón me duele!». Un instante de confusión tuvo Demetrio. Los otros dos niños se sentaron también en el poyo, a su lado.
—¡Demetrio! —volvió a repetir el pequeño, mirando el marco destrozado y todavía tan limpio en los trozos que no fueron aplastados por los zapatos chuecos, de puro viejos, de Brañes.
Abrió los brazos el indio.
—¡Dios bueno! —dijo.
Pero no bien había concluido de hablar y se había animado a estrechar a los niños, pues creía que alcanzaban su pecho y sus brazos para los tres, Brañes y Pancorvo irrumpieron en el salón.
Quedaron paralizados al descubrir a De la Torre con la cabeza apoyada en el cuerpo del mozo; el marco roto sobre sus rodillas y los otros dos niños contemplando felices al comunero. Éste no se atrevió ya a abrazar a los niños; hizo frente a los dos jovencitos, detrás de los cuales aparecieron otros más.
Pancorvo se decidió. Se acercó al grupo, resguardado por sus compañeros que lo siguieron.
—k’echa¹ De la Torre —dijo—. Te vendiste por un quinto de libra. Y tú, otro De la Torre, muerto de hambre, más que ese maricón Gallegos.
Ya Demetrio entendía el castellano; en pocos meses había aprendido también a deletrear. Sintió que los niños que estaban a su lado no se atemorizaron. Gallegos se levantó.
—¡Maricón tú! —le dijo Pancorvo—.
¡Gallina tú! Yo también hambriento. Peor es ser gallina.
Pancorvo le dio un puñetazo en la boca al niño. Pero no tuvo tiempo de huir. Demetrio lo agarró del cuello. Lo levantó en el aire, mientras pataleaba, y lo arrojó contra el poyo.
—iExcremento del diablo! — le gritó en quechua.
Los otros fugaron, no hacia el patio de recreo, sino al corredor que daba a la plaza. Cruzaron despavoridos el campo. Pancorvo no podía levantarse del suelo, y empezó a llorar a gritos. Gallegos sangraba de la boca.
—iVáyanse, patroncitos! —rogó Demetrio a los niños.
— No — dijo Gallegos—. iNo quiero!
— Me ha querido matar —dijo incorporándose dolorosamente Pancorvo, cuando el maestro llegó a la sala. —Me ha querido matar — repitió.
—¿Y a Gallegos? —preguntó el maestro, comprendiendo lo que pudo haber ocurrido.
Demetrio miraba fríamente a Pancorvo y al maestro. Sacudió ligeramente la cabeza.
— Insultó por gusto de la Torre, y a mí, señor —contestó Gallegos—. Este maricón me pegó porque defendí a Demetrio.
—¿Demetrio?— exclamó asombrado el maestro.
Porque el niño no dijo «el indio» Demetrio, ni «el cholo» Demetrio, ni siquiera «el Demetrio».
—Dios lo ha castigado, señor; Dios, pues…
Concluyó, y de sus labios brotó un pequeño globo sanguinolento.
El indio oía y volvió a sentirse otra vez confundido.
— Señor, patrón … —empezó en castellano, pero continuó en quechua—. estos niñitos, palomas de Dios; del corazón sus lágrimas.
El salón ya estaba colmado de escolares de las secciones «silabario», primero, segundo, y tercer año. El maestro quedó perplejo sin saber qué hacer.
Pancorvo escuchó pasos en el corredor de la escuela, y empezó a llorar nuevamente a gritos.
— iMe ha roto algo! i Estoy mal! — clamaba.
Lo encontraron derrumbado sobre el poyo, su padre, el alcalde, el gobernador, el Varayok’ de turno, dos vecinos más y un mestizo, apellidado Martínez, que irrumpieron en la sala.
—iHaga salir a los niños! —ordenó el gobernador al maestro.
El maestro obedeció. Pero los De la Torre y Gallegos, el herido, no se movieron; permanecieron junto a Demetrio. «Parecen grandes», pensó el maestro.
—iAfuera! —gritó enérgicamente el alcalde. Pero los niños se abrazaron a las piernas de su amigo. El rostro del indio se tranquilizó; volvió a iluminarse suavemente de esa especie de resignación y poderío que en algo se parecía a las rocas negras de los grandes abismos, cuando reciben el grito de los loros viajeros que gustan cantar en el aire de los abismos.
El padre de Pancorvo levantó a su hijo, y después con la ayuda de los otros dos vecinos, arrancaron a los niños de las piernas del mozo indio.
—¡Déjeme a mi! i El Pancorvo me sacó sangre! —decía el pequeño Gallegos mientras lo arrastraban al patio.
Es un testigo —se atrevió a intervenir el maestro—. Hay que dejarlo.
No le hicieron caso.
—Varayok’ —ordenó el gobernador—, carga a ese anticristo, al indio Demetrio.
El Varayok obedeció. Se persignó antes. «Eres de Lahuaymarca», le dijo en voz baja al mozo. Y se lo echó a la espalda.
— Martínez: quince azotes bien dados, no solo en las nalgas; dale unos tres en la cabe za, aunque le caiga algo al varayok’. Se ha atrevido golpear a dos niños.
—¿A quiénes dos? —preguntó el maestro.
—iUsted se calla! Ya, Martínez.
El mestizo sacó un azote trenzado, con pequeñas puntas de plomo, que traía oculto bajo su poncho.
Y azotó al indio escolar bajo la sombra del salón principal de la escuela, delante del maestro.
A los seis u ocho azotes empezó a rezumar sangre sobre la bayeta blanca con que los indios jóvenes de Lahuaymarca vestían.
— iYa no, papá! iYa no! — pidió el niño Pancorvo lanzándose sobre el mestizo—. iMartínez, ya no! iUstedes, ustedes me dijeron que lo ofendiera que lo fregara todos los días! iUstedes, pues, papá!
E intentó detener al mestizo arrastrándolo con todas sus fuerzas por un extremo del poncho. Su propio padre lo contuvo apartándolo con los brazos.
—¡Cinco más! —ordenó el alcalde.
—iMaestro, usted pues! —dijo gimiendo el mozuelo.
—Ellos saben. responderán ante Dios —dijo el maestro.
—Sabemos y responderemos — contestó el alcalde.
Los últimos tres azotes los dirigió Martínez a la cabeza del indio. Acertó bien, porque el azote era de los medianos, y rompió el cuero cabelludo del mozo; de esas heridas brotó más sangre. El niño Pancorvo ya estaba de rodillas. Cuando el Varayok’ soltó a Demetrio, el joven indio se dirigió al poyo, levantó con gran cuidado el marco destrozado de su pizarrín y su montera; sin mirar a nadie, ni a su Varayok’, salió por la puerta principal de la escuela, hacia la plaza.
Cuando tocaban «las doce», él subía la montaña, con el sol en su apogeo.
—Nada —exclamó Pancorvo, el padre—. Es como no hacer nada. Se ha ido tranquilo. Es como si la sangre no fuera sangre para ellos, aunque no se atreverá a volver a la escuela.
—Así es, señores. Pero para este niño arrodillado es injusta sangre. A él sí le ha herido fuerte.
Pancorvo descubrió que, de veras, su hijo, ese matador de pajaritos, ese chico flaco que atravesaba con espinos a los grillos, por parejas, y los hacía caminar arreándolos, así traspasados, afirmando que eran bueyes aradores , estaba rendido, con los ojos secos, mirando al suelo, un poco regado, del viejo salón polvoriento de la escuela.
—iCarajo! Todo se trastorna—dijo el padre, porque no encontraba un modo adecuado de acercarse a su desconcertado hijo.
— ¡Niño! iAhistá tu corazón en el suelo! i Está consolando, pues; a mí también! —Se animó a hablar el varayok’.
Entonces el mozuelo pudo levantarse; algo extraviado, no consiguió orientarse de inmediato hacia la puerta de la escuela.