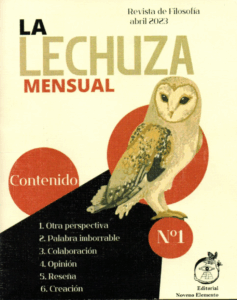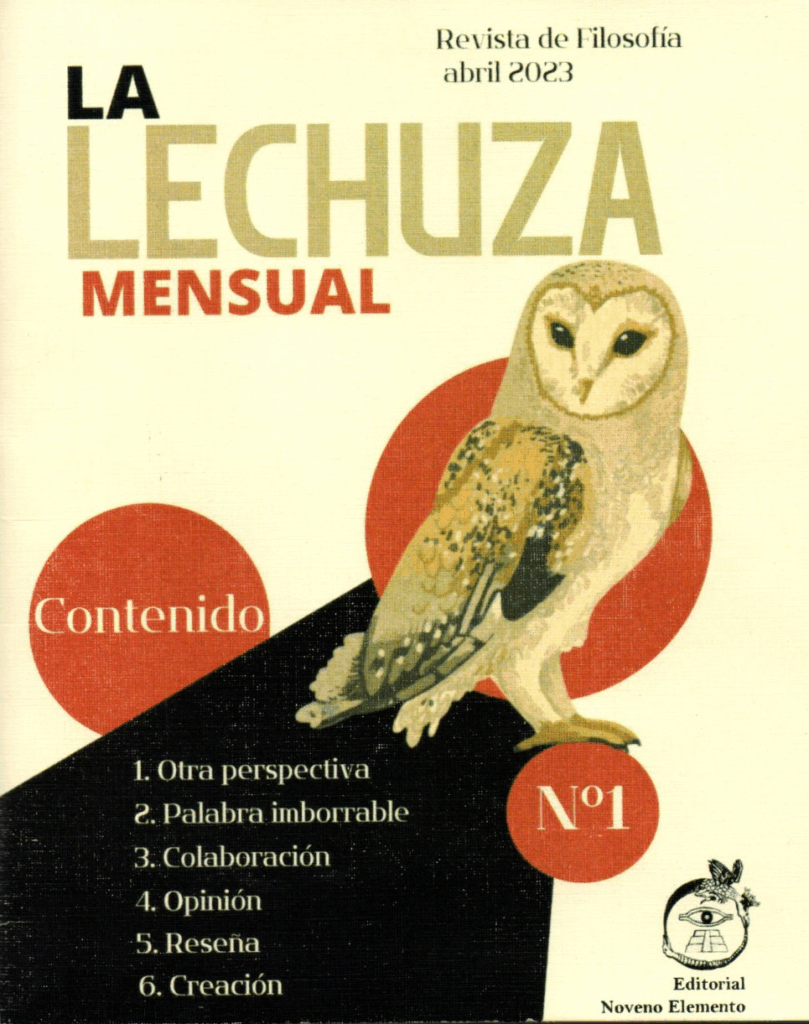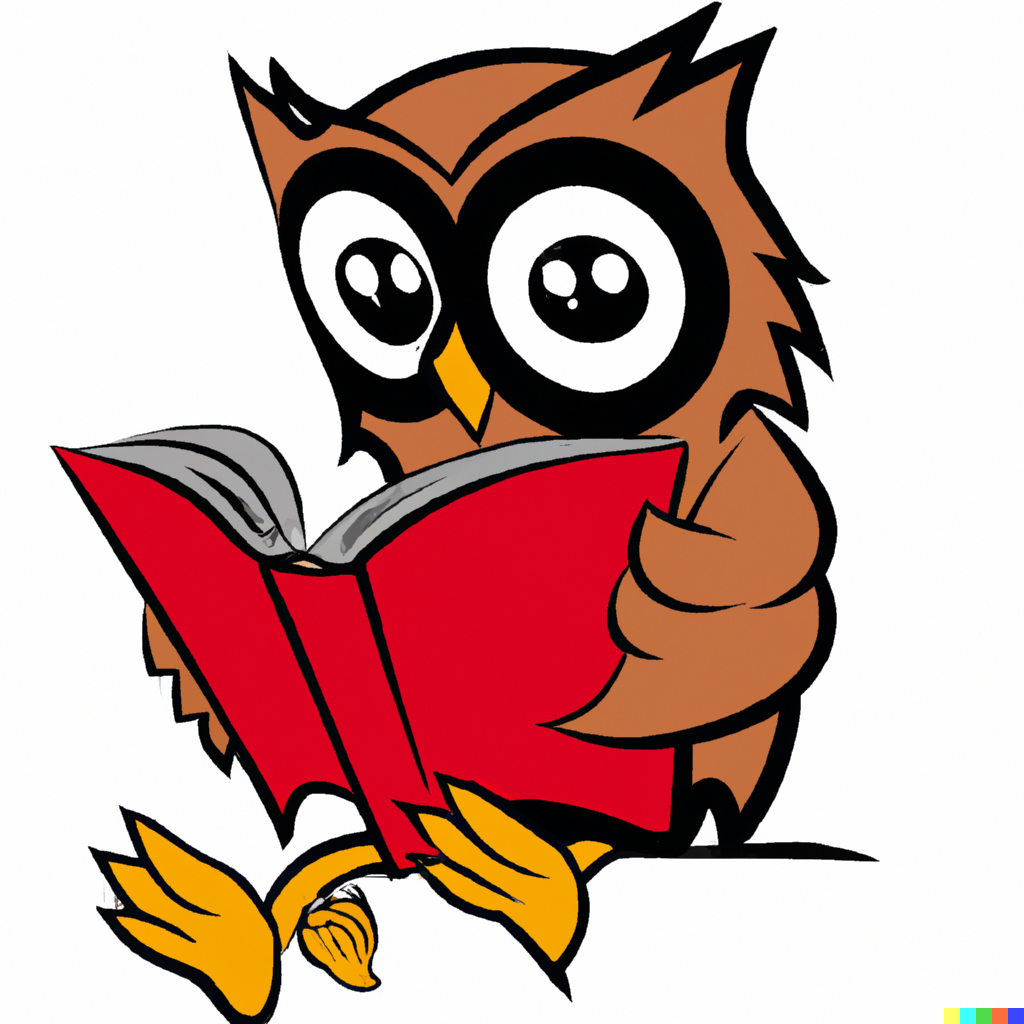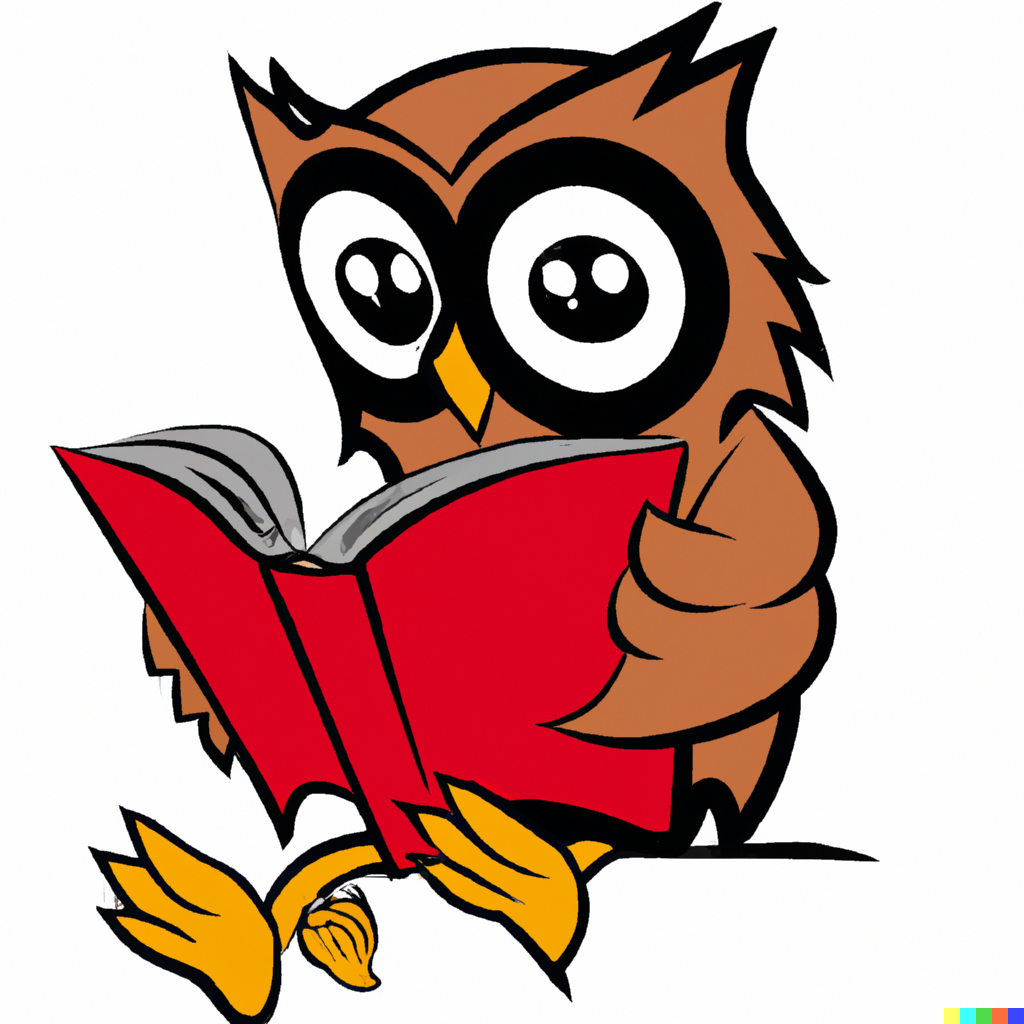
| Por Atenea Maurtua |
A mis dieciséis años, cuando ingresé a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comencé a escribir columnas en una página de base universitaria. Las situaciones políticas y sociales excedían mi conocimiento y experiencia, y aunque mi condición poco preparada se ponía en evidencia cada vez que intentaba escribir cualquier cosa decente, y mis primeros escritos no me los tomaba genuinamente en serio, es sorprendente presenciar cómo se le puden subir los humos muy rápido a un joven al que se le da un mínimo de atención por redes sociales. La reacción popular —por popular me refiero a los cuatro gatos que me leían— consiguió ponerme una presión, que jamás había sentido antes, por escribir bien. Y así fue como, queriendo escribir mejor, al final no escribía nada.
Al margen de eso, finalmente decidí rendirme en la empresa de escribir y sobre todo por un asunto circunstancial. En primer lugar, el muy posible ascenso de las magias de Keiko Fujimori al poder logró que decidiera callarme la boca y esperar, hasta olvidarme por completo de mis aspiraciones como columnista ocasional. El contexto, la monotonía y el estancamiento presentes durante el gobierno de Pedro Castillo y la obstrucción congresal no fungían como material digno de poder afirmar con total seguridad nada más que lo evidente: que el presidente era políticamente débil y el congreso, en general, obstruccionista y cagón. No tenía suficiente imaginación ni ánimos para escribir algo de relevancia en aquel entonces.
Decidí pues, optar por el silencio y observar, pero cuando tuve finalmente el ímpetu de escribir o hacer algo de mi vida aparte de estudiar, había asumido el poder Dina Balearte. Se había declarado estado de emergencia en muchas partes del país y muy pronto caí en la cuenta, como muchos de mis compatriotas, de que habíamos caído en picada a una dictadura congresal.
Recuerdo cuando escribí en ese entonces sobre López Aliaga y sobre Renovación Popular tildándolo de ser un partido cucufato y enfermizamente conservador. Reconozco que fue inocente de mi parte pensar que nadie votaría por López Aliaga sólo por estos motivos —es evidente que hay gente en este país que vota por él precisamente por esos motivos, aunque mantengo la esperanza de que no sean los más.
Pero si recuerdo haber hecho una afirmación relevante en ese entonces, sobre la declaración de una de sus aspirantes al congreso, la señora Neldy Mendoza, que entre sus más célebres declaraciones se encuentra el lamentable caso de las “abuelas terroristas” y la aún más lamentable exposición en la que culpó de la violencia familiar y los feminicidios a las mujeres que toman anticonceptivos. Así como la señora Milagros Aguayo, con afirmaciones no menos preocupantes sobre el rol de la mujer con respecto al varón. Recuerdo haber afirmado que las declaraciones de las señoras del dicho partido eran preocupantes principalmente por el hecho de que “retrocederían el nivel de debate nacional”. Entendiendo que “retroceder el debate” implica volver a discutir la validez de ciertos derechos previamente conquistados, interrumpiendo así la discusión sobre los problemas contemporáneos para regresar a discutir problemas que se consideran coloniales o medievales. Considero relevante regresar a ello porque, como si de una premonición se tratara, en estos dos años de silencio he presenciado cómo en un continuo y sutil proceso, el estándar de debate nacional ha retrocedido siglos. Y ojalá fuera sólo sobre el tema
de género, que es lo que me invocaba en ese entonces.
La última vez que escribí columnas se discutía el tema de la posibilidad de un aborto libre, seguro y gratuito, hoy en día está prohibido abortar incluso en casos de violación y menores de edad y se está debatiendo si no sería mejor dejar de entregar pastillas anticonceptivas gratuitas desde el Estado. Pero como afirmaba, esto no se queda en el género; en temas de diversidad cultural, democracia, derechos humanos, etc., también hemos retrocedido. El odio, el racismo, el clasismo y todo ese “rico” y enfermizo bagaje cultural que venimos cargando desde el Virreinato comenzó a salir a la luz conchudamente durante el gobierno de Merino, el breve, y su sucio premier Antero Flores, el jurásico. Este declaró, en uno de sus eternos cuatro días de gobierno, cuando le consultaron sobre un posible diálogo con las manifestantes que: “no tenía nada que conversar con las llamas y vicuñas”. Posteriormente, cierta concordia fue impuesta durante el gobierno transitorio de Sagasti, en el cual regresamos a nuestra realidad de siempre. Racista, bastante, pero por lo menos hipócrita en vez de conchuda; y que aspiraba, al menos de discurso, a mejorar y lograr una integración pluricultural.
En fin, todo eso se terminó cuando Pedro Castillo ganó la primera vuelta de las elecciones. Considero que hay pocos fenómenos más interesantes de analizar socialmente que el estallido de racismo que ocurrió en ese entonces y que, con la llegada de Castillo al poder más que sosegarse se intensificó.
Una sucia peste se había activado y comenzaba a colonizar, esparciéndose, el alma de los racistas de tradición que la traían, desactivada y débil, en su corazoncito reptil desde tiempos Triásicos, cuando a sus abuelitas les quitaron sus tierras y sus indios y les pagaron un solcito por cada helicóptero. La peste, presente en estas personas que aún mantienen el poder que la posesión de sus bienes les otorga, a través de sus múltiples contactos y de los medios de prensa, se expande e infecta a los hijos y nietos de migrantes alienados, creyentes en el libre mercado y la meritocracia, a pesar de que sus abuelitos nunca habrían migrado a Lima con todo su esfuerzo capitalista de no ser por la desaparición de un pseudofeudalismo que algunos incluso se atreven a defender. La peste entró por sus orejas y se incrustó en su cerebro, gobernándolos, como zombis, a través del miedo y el oportunismo de clase. Con todas esas almas infectadas, presionadas de repente por el impacto de un hombre de rasgos y costumbres andinas —que no venía de la Católica ni de ninguna universidad de gente de bien— como presidente del país, la pus comenzó a salir por todas partes y se disparó la verdadera epidemia. Se votaron congresistas, se votaron alcaldes, los infectos eligieron a sus líderes y, controlando cabezas y corazones la enfermedad siguió propagándose con declaraciones, actos y políticas públicas de odio. La pus se enquistó en Lima tomando por asalto el congreso y se propagó al poder judicial, en un proceso infeccioso en el que ya no hacía falta presionar, pues la pus se secretaba sola, viscosa y fétida, esparciéndose por televisión nacional y en cadena de prensa a todas las casas del país.
Cuando nos dimos cuenta, el congreso estaba cubierto de una gangrena infecta, denunciada reiteradamente por un grupo creciente de la población. Para cuando el expresidente Pedro Castillo tomó la decisión final de amputar, era demasiado tarde. Mientras reflexionaba, indeciso, si era una medida apropiada en democracia, o si debía más bien seguir contentando al congreso infecto con tal de mantenerse en el poder, la peste había conquistado otros poderes e instituciones del estado, el poder judicial, la policía, las FFAA, la fiscalía, el TC entre otros y la entelequia infecciosa mutó y mutó haciendo a las almas infectadas cada vez más débiles e inhumanas.
Cuando nos dimos cuenta, el congreso estaba cubierto de una gangrena infecta, denunciada reiteradamente por un grupo creciente de la población. Para cuando el expresidente Pedro Castillo tomó la decisión final de amputar, era demasiado tarde. Mientras reflexionaba, indeciso, si era una medida apropiada en democracia, o si debía más bien seguir contentando al congreso infecto con tal de mantenerse en el poder, la peste había conquistado otros poderes e instituciones del estado, el poder judicial, la policía, las FFAA, la fiscalía, el TC entre otros y la entelequia infecciosa mutó y mutó haciendo a las almas infectadas cada vez más débiles e inhumanas.
Hoy estamos aquí, ante una dictadura que bebe del fascismo. La muerte ya no escandaliza como en el gobierno de Merino. Parece que ese desdichado solo era un “período de prueba” de la cepa infecciosa y vemos como ahora el asesinato por parte del Estado no se ve solo con indiferencia, sino que se alaba y se condecora, y las víctimas son la burla de una masa de enfermos que vomitan su veneno infeccioso a quien quiera escucharlos.
Estamos ante una enfermedad que ataca a los espíritus, ¿Cómo se combate una cosa así? “¡La educación!”, ¡claman algunos! “Las nuevas generaciones deben estar vacunadas para que el bicho no les afecte” “¡La risa!” los cínicos se conmueven: “La peste se vence con buen humor, ridiculizando la enfermedad hasta extirparla”. Por mi parte, no sé si le veo una salida real a esta situación. Quizá se logre cambiar algo, no lo sé, pero incluso si se logra ¿será suficiente?, ¿cuántos más morirán en el camino? E incluso si logramos erradicar la peste, el COVID nos ha enseñado que siempre quedarán secuelas.